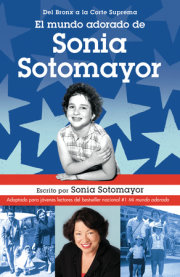Uno
No había cumplido los ocho años cuando me diagnosticaron diabetes. Para mi familia, la enfermedad era una maldición mortal. Yo la veía más como una amenaza al ya frágil mundo de mi infancia, un estado de constante tensión salpicado de explosiva discordia a causa del alcoholismo de mi padre y la correspondiente reacción de mi madre, ya fuera la lucha familiar o la huida emocional. Pero la enfermedad también inspiró en mí una especie de autosuficiencia precoz que no es raro ver en niños que perciben que los adultos a su alrededor no son de fiar.
Podemos sacar provecho de la adversidad, aunque no lo vemos hasta que lo ponemos a prueba. Ya sea una enfermedad grave, penurias económicas o la simple barrera de unos padres con dominio limitado del inglés, las dificultades pueden forjar fortalezas insospechadas. No siempre ocurre así, por supuesto: he visto gente golpeada por la vida que no puede levantarse. Pero yo nunca tuve que enfrentarme a nada que pudiera aniquilar el optimismo innato y la perseverancia tenaz con los que fui bendecida.
De la misma manera, nunca diría que lo he logrado sola —todo lo contrario, en cada etapa de mi vida siempre he sentido que el apoyo de mis seres queridos ha hecho la diferencia decisiva entre el éxito y el fracaso. Y fue así desde el principio. Con todas sus limitaciones y debilidades, las personas que me criaron me amaban e hicieron lo mejor que pudieron. De eso no tengo dudas.
El mundo en el que nací era un diminuto microcosmos latino de la ciudad de Nueva York. La vida de mi familia extendida se circunscribía a unas cuantas calles en el sur del Bronx: mi abuela, la matriarca del clan, sus hijos e hijas, y su segundo esposo, Gallego. Mis compañeros de juego eran mis primos. En la casa, hablábamos español y muchos de mis parientes casi no sabían inglés. Mis padres habían venido a Nueva York desde Puerto Rico en 1944, mi madre con el Cuerpo Femenino del Ejército, mi padre con su familia en busca de trabajo, como otros tantos en una enorme migración de la isla impulsada por la estrechez económica.
Mi hermano, ahora el doctor Juan Luis Sotomayor Jr., M.D., pero para mí siempre Junior, nació tres años después que yo. Me parecía un incordio como solo un hermano menor puede serlo, siguiéndome a todas partes, imitando todos mis gestos, escuchando a escondidas todas las conversaciones. Pensándolo bien, en realidad era un niño tranquilo que no exigía muchas atenciones de nadie. Mi madre siempre decía que comparado conmigo, Junior era como estar de vacaciones. Una vez, cuando todavía era pequeñito, y yo no era mucho mayor, me exasperó tanto que lo llevé al pasillo fuera del apartamento y cerré la puerta. No sé cuánto tiempo tardó mi madre en encontrarlo sentadito donde yo lo había dejado, chupándose el dedo. Pero me acuerdo muy bien de que ese día me dieron una paliza.
Pero eso era solo política interna de familia. Cuando empezó en la Blessed Sacrament School conmigo, yo lo cuidaba en el patio de recreo, y cualquier abusador que pensara meterse con él tenía que vérselas conmigo primero. Si me pegaban por culpa de Junior, después arreglaba cuentas con él, pero nadie aparte de mí le ponía una mano encima.
Para la época en que nació Junior, nos mudamos a un proyecto de vivienda pública recién construido en Soundview, a unos diez minutos de distancia de nuestro antiguo vecindario. Las casas Bronxdale se extendían por tres largas calles de la ciudad: veintiocho edificios, cada uno de siete pisos de alto y ocho apartamentos por piso. Mi madre vio el proyecto como una alternativa más segura, limpia y prometedora que la decrépita casa de vecindad donde vivíamos antes. Abuelita, sin embargo, pensó que nos estábamos aventurando en un territorio lejano y ajeno, el jurutungo viejo para todo fin práctico. Decía que mi madre nunca debió habernos hecho mudar porque en el viejo vecindario había vida en las calles y la familia estaba cerca; en los proyectos estábamos aislados.
Yo sabía muy bien que estábamos aislados, pero esa situación se debía más al problema de mi padre con el alcohol y la consiguiente vergüenza. Desde que tengo uso de razón, eso coartó nuestras vidas. Casi nunca teníamos visitantes. Mis primos nunca se quedaban en mi casa como yo me quedaba en la de ellos. Ni siquiera Ana, la mejor amiga de mi madre, venía a visitarnos, aunque vivía también en los proyectos, en el edificio en diagonal al nuestro, y nos cuidaba a Junior y a mí después de clases. Siempre íbamos a su casa, nunca al revés.
La única excepción a esta regla era Alfred. Alfred era mi primo —el hijo de Titi Aurora, la hermana de mi madre. Y así como Titi Aurora era mucho mayor que Mami, y más como una madre para ella que una hermana, Alfred, quien me llevaba dieciséis años, actuaba más como un tío conmigo que como un primo. Algunas veces, mi padre le pedía a Alfred que le trajera una botella de la tienda de licores. Dependíamos mucho de Alfred, en parte porque mi padre evitaba conducir. Eso me fastidiaba porque contribuía a nuestro aislamiento. ¿De qué te sirve un carro si nunca lo conduces? No entendí, hasta que fui mayor, que probablemente el motivo era su problema con el alcohol.
Mi padre cocinaba cuando llegaba del trabajo. Era un cocinero excelente y recreaba de memoria cualquier plato que hubiera probado, así como la típica comida puertorriqueña que, sin duda, aprendió en la cocina de Abuelita. Me encantaban, sin excepción, todos los platos que preparaba, hasta el hígado encebollado que Junior odiaba y que él me pasaba cuando Papi viraba la espalda. Pero tan pronto terminábamos de cenar, todavía con los platos en el fregadero, se encerraba en el cuarto. No lo volvíamos a ver hasta que salía a decirnos que nos preparáramos para dormir. Junior y yo pasábamos solos toda la noche, haciendo las tareas y prácticamente nada más. Junior no era muy conversador todavía. Más tarde tuvimos un televisor y eso llenaba los silencios.
Mi madre sobrellevaba la situación evitando estar en casa con mi padre. Trabajaba el turno de noche como enfermera práctica en el Hospital Prospect y muchos fines de semana también. Cuando no estaba trabajando, nos dejaba en casa de Abuelita o a veces en el apartamento de su hermana Aurora, y desaparecía durante horas con otra de mis tías. Aun cuando mi madre y yo compartíamos la cama todas las noches (Junior dormía en el otro cuarto con Papi), ella dormía como un tronco, de espaldas a mí. La falta de atención de mi padre me entristecía, pero entendía de manera intuitiva que él no podía evitarlo; en cambio, la falta de atención de mi madre me enfurecía. Ella era hermosa, siempre vestida con elegancia, aparentemente fuerte y decidida. Fue ella quien nos llevó a vivir a los proyectos. A diferencia de mis tías, ella escogió trabajar. Fue ella quien insistió en que fuéramos a una escuela católica. Quizás injustamente, porque en ese momento no sabía nada de la historia de mi madre, esperaba más de ella.
Con todo lo que se decía en casa, y a toda boca, también se callaba mucho, y en esa atmósfera yo era una niña atenta, siempre buscando señales en los adultos y escuchando sus conversaciones. Mi sentido de seguridad dependía de la información que podía deducir, de cualquier indicio que dejaran escapar cuando no se daban cuenta de que había un niño prestando atención. Mi madre y mis tías se reunían en la cocina de Abuelita a tomar café y a chismear. “¡No molestes! Vete a jugar a la otra habitación”, me decía una de las tías ahuyentándome. Pero de todos modos las oía hablar de cómo mi padre había roto la cerradura del mueble-bar de Titi Gloria, arruinando su pieza de mobiliario favorita; de cómo cada vez que Junior y yo nos quedábamos a dormir con nuestros primos, mi padre llamaba cada quince minutos durante toda la noche, preguntando: “¿Les dieron comida? ¿Los bañaron?”. Yo sabía que a mis tías y a mi abuela les gustaba exagerar. En realidad no era cada quince minutos, pero es verdad que Papi llamaba mucho, según aquella parte de las conversaciones de mis tías que yo alcanzaba oír, cuando ellas lo contestaban mecánicamente y con impaciencia.
El chisme tomaba entonces un giro familiar, con mi abuela diciendo algo como: “Quizás si Celina estuviera en la casa, él no estaría bebiendo todas las noches. Si esos niños tuvieran una madre que les preparara la comida, Juli no estaría preocupado por ellos toda la noche”. Aunque yo adoraba a Abuelita y a nadie le molestaba más que a mí la ausencia de mi madre, no soportaba que estuviera constantemente echándole la culpa. Abuelita era incondicionalmente fiel a los de su sangre. Las esposas de sus hijos no estaban fuera del ámbito de su protección, pero no disfrutaban de la misma inmunidad de juicio. Con frecuencia, los esfuerzos de mi madre por complacer a Abuelita —ya fuera con un regalo generoso o con sus veloces servicios como enfermera— apenas eran agradecidos. Aun siendo la favorita de Abuelita, me sentía desprotegida y a la deriva cuando criticaba a mi madre, a quien yo me esforzaba por entender y perdonar. De hecho, ella y yo tuvimos que esforzarnos muchos años para lograr una reconciliación final.
Mis actividades de vigilancia se convirtieron en leyenda familiar la Navidad que llegó la muñeca Little Miss Echo. Había visto el anuncio por televisión de la muñeca con su grabadora escondida y supliqué que me la regalaran. Era la sensación de la temporada y Titi Aurora había buscado por todas partes una tienda que todavía la tuviera. Después de que me la regalaron, envié a mi prima Miriam a la cocina con la muñeca para grabar secretamente la conversación de los adultos, sabiendo que de mí habrían sospechado de inmediato. Pero antes de poder grabar nada, Miriam se rajó y me delató a la primera pregunta, así que de todos modos me dieron una paliza.
Una de las conversaciones que oí por casualidad tuvo un efecto permanente, aunque ahora sólo tengo un recuerdo borroso. Mi padre estaba enfermo, se había desmayado y Mami lo había llevado al hospital. Mis tíos Vitín y Benny vinieron a buscarnos a Junior y a mí, y estaban hablando en el ascensor de cómo nuestra casa era un chiquero, con platos en el fregadero y sin papel sanitario. Hablaban como si no estuviéramos presentes. Cuando me di cuenta de lo que decían, se me revolvió el estómago de vergüenza. Después de eso, todas las noches después de cenar, yo fregaba los platos, hasta las ollas y sartenes. También limpiaba el polvo de la sala una vez a la semana. A pesar de que nadie nos visitaba, la casa siempre estaba limpia. Y cuando iba a hacer compras con Papi los viernes, me aseguraba de comprar papel sanitario. Y leche. Leche en abundancia.
La pelea más grande que tuvieron mis padres fue por la leche. A la hora de cenar, Papi me estaba sirviendo un vaso y le temblaban tanto las manos que derramó la leche por toda la mesa. Yo limpié el desastre, y él volvió a intentarlo con el mismo resultado. “¡Papi, por favor, no lo hagas!”, le repetía. Era lo único que podía hacer para evitar llorar; no podía hacer absolutamente nada para detenerlo. “¡Papi, yo no quiero leche!” Pero no se detuvo hasta que vació el cartón. Cuando mi madre llegó del trabajo más tarde y no encontró leche para su café, ardió Troya. Papi fue el que derramó la leche, pero era yo la que se sentía culpable.
Copyright © 2013 by Sonia Sotomayor. All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.